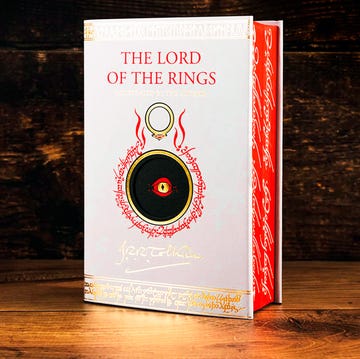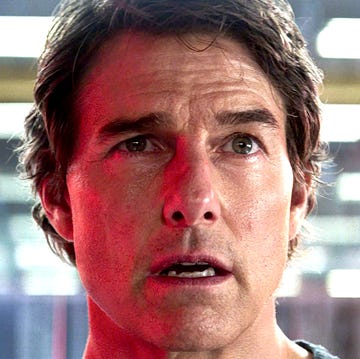Un tsunami que arrasa Nueva York, París en llamas, una brecha que parte San Francisco en dos, un Londres desierto habitado por zombies, los edificios más emblemáticos de Washington explotando en mil pedazos, una Barcelona posapocalíptica... y, ahora, la Luna amenaza con chocarse contra la Tierra en 'Moonfall', la nueva película de Roland Emmerich y la enésima confirmación de que el público ha estado entusiasmado por el cine de catástrofes durante décadas.
¿Hay una cierta satisfacción en ver el mundo arder desde la comodidad de la butaca para separarlo de un mundo real que, en realidad, no está en mejores condiciones? ¿Es una acción concienciadora o en esencia escapista? ¿O es que simplemente hay algo catártico en procesar y dar sentido a nuestras preocupaciones compartidas desde la seguridad que nos proporciona la ficción?
Lo cierto es que las mejores películas de catástrofes siempre han sabido perfectamente cómo adaptarse a su tiempo, aunque eso no quiere decir que siempre lleguen con un mensaje. Al fin y al cabo, la primera razón por la que estas películas son tan populares es su espíritu de entretenimiento, adrenalina y tensión, una experiencia para vivir durante un par de horas y muy probablemente olvidarla cinco minutos después. Como escribía Owen Gleiberman en Entertainment Weekly en 2009, a raíz de las primeras noticias del estreno de '2012', también dirigida por Emmerich, estas películas hablan directamente a nuestro niño interior. "Hay una inocencia encantada, con los ojos muy abiertos y casi cómicamente irreverente en la forma en que pueden convertir a toda una audiencia de adultos sobrios, responsables y pensantes en niños demasiado grandes, sentados para ver cómo se destruye la civilización de la misma manera que un niño de 6 años alinea sus juguetes para aplastarlos con entusiasmo".
Sin embargo, a veces, las películas de catástrofes sostienen un espejo distorsionado de nuestra sociedad frente a nosotros.
¿Cuándo empezó esta atracción colectiva hacia las ficciones de catástrofes? Según apuntan Diego Salgado y Elisa McCausland en una artículo en El País, no nació con el cine. Esa fascinación por las grandes destrucciones viene de mucho antes, dicen, "de la mitología y los grandes libros sagrados". Ahora bien, no hay duda de que se amplificó su impacto con la llegada del celuloide, y nombran pioneros como D. W. Griffith ('Intolerancia') o Cecil B. DeMille ('Los diez mandamientos'), autores de las primeras superproducciones que podríamos adherir a esta catastrófica dinastía.
No obstante, centrémonos en la idea más contemporánea del cine de catástrofes, la que se estableció con más precisión en los años 70 con películas como 'Aeropuerto' (1970), 'La aventura de Poseidón' (1972), 'El coloso en llamas' (1974) y 'Terremoto' (1974), esta última considerada por Gleiberman en EW como la forma más "pura" de este tipo de cine. Para el crítico, estas películas setenteras "se hicieron para la larga resaca posterior a los años 60: para la era desilusionada de la Guerra de Vietnam y el caso Watergate, la estanflación y la crisis del petróleo, la era del 'Esto no funciona' y 'Todo se está derrumbando'".
Más tarde llegó el 11 de septiembre de 2001, y, para los Estados Unidos (y, por ende, para Hollywood), la realidad superó a la ficción. "Una de las observaciones más comunes inmediatamente después del 11-S fue que la imagen del World Trade Center en llamas era "como una película": esto implicaba la presencia de algo tan horrible que no tenía cabida en una realidad que pudiéramos entender, y las películas de desastres explotan esa desconexión", reflexionaba Eric Kohn en Indiewire. Una película como 'Monstruoso', rodada en formato found footage durante el ataque de un monstruo en Nueva York, canalizó este miedo post-11S de una manera escalofriante. En ella, por ejemplo, vemos un poder catártico. En otras, quizás solamente la explotación del miedo. Sea el caso que sea, estas películas dan un sentido narrativo a la destrucción del mundo y nos permiten verlo desde un lugar seguro.
Esa sensación se ha trasladado peligrosamente también a las imágenes de la realidad: en la avalancha de imágenes de la era de las redes sociales, presenciar desastres humanos o naturales es un martes cualquiera en Twitter. Igual es que necesitamos crear esa distancia para no perder la cabeza. En el cine, esa distancia aparece automáticamente. En una película encontraremos a un héroe sorteando todo tipo de obstáculos, salvando a su familia, esquivando a la muerte de las maneras más épicas y, al final de todo, encontrando si no una solución, una cierta satisfacción. Al final, como sentencia Kohn, "es más fácil ver una historia de supervivencia que una meditación sobre la muerte".
Aun así, las películas hablan de una forma u otra de nosotros, de nuestra sociedad y nuestro momento histórico, independientemente de que queramos leerlo así o no. Los mismos Salgado y McCausland hacen sus relaciones de significado con otras películas más modernas, hablando de las películas de Emmerich, Zack Snyder y Michael Bay como un cine "muy significativo como reflejo de la burbuja socioeconómica que estallaría con el inicio en 2008 de la Gran Recesión", y apuntan a '2012' y 'Lo imposible' de J.A. Bayona como "dos de las alegorías más agudas del cine contemporáneo sobre el impacto psicológico de la crisis global en los habitantes del primer mundo". Ahora bien, las interpretaciones pueden ser múltiples: Glieberman calificó '2012' de la "película de catástrofes para la era Obama" por cómo ejemplifica el sueño de la resurrección, es decir, de que todo lo malo del mundo debe desaparecer para poder empezar de nuevo. Otros estudios han apuntado a que, por ejemplo, películas como 'Guerra Mundial Z' reflejan el miedo social por la superpoblación a través de las impactantes imágenes de los ejércitos zombis (vía BBC).
Esta variedad de lecturas nos revela otra de las razones por las que el cine de catástrofes es tan popular: porque es exportable a cualquier parte del mundo. En general, los desastres que vemos en estas historias funcionan igual de bien para cualquier sociedad, porque, a pesar de las diferencias en cada país del mundo, todas las sociedades se ven envueltas en sus propias problemáticas, ansiedades por el futuro y miedos colectivos sobre el fin del mundo. Esto es especialmente cierto cuando el centro de los desastres es (y lo es a menudo) el calentamiento global, que nos afecta a todos.
Las películas de catástrofes son lo suficientemente cercanas como para hacernos reflexionar sobre el mundo y lo suficientemente lejanas como para poder disfrutar de ellas sin pensar en nuestra más que inminente muerte. Quizás los calendarios Mayas nos suenen más a ficción, pero desde luego el calentamiento global, el colapso económico o las epidemias nos tocan bien de cerca. La pandemia de COVID nos ha hecho ver que películas como 'Contagio' de Steven Soderbergh eran más realistas de lo que pensábamos, y que, en la vida real, estos desastres no vienen acompañados de épica sino de muerte e incertidumbre. Películas como 'Inmune' (2020) ya han intentado capitalizar la situación ofreciéndole acción y narrativa, intentando dar sentido del sinsentido. Pero esto nos recuerda una pregunta que nos hacíamos al inicio: ¿es el cine de catástrofes una manera de concienciarnos sobre los peligros del mundo y animarnos a actuar, o son en cambio una herramienta para alienar nuestras ansiedades y extirparlas de significado?
Para Roland Emmerich, la destrucción sí nos hace despertar. El director de grandes hitos del género como 'Independence Day', 'El día de mañana', 'Godzilla' y '2012' siempre ha tenido claro que estas historias son tanto un entretenimiento como una llamada a la concienciación. Por eso piensa que películas como 'No mires arriba' de Adam McKay, la segunda película más vista de la historia de Netflix, no es suficiente. "'El día de mañana' se adelantó a su tiempo, y estoy un poco preocupado de que 'No mires arriba' no consiga nada. Tienes que realmente asustar a la gente. Y al final [de 'No mires arriba'] es como... todos se sientan allí y comen y eso es todo. Y luego, una escena muy cómica con Meryl Streep. Me dejó bastante indiferente, incluso con sus grandes estrellas y todo", dijo en una entrevista en The Hollywood Reporter. Entre tanta destrucción vacía y retratos cínicos, Roland Emmerich sigue teniendo esperanza en la humanidad. Viendo sus películas, podríamos creerle. Viendo la realidad, es más una cuestión de fe.

Mireia es experta en cine y series en la revista FOTOGRAMAS, donde escribe sobre todo tipo de estrenos de películas y series de Netflix, HBO Max y más. Su ídolo es Agnès Varda y le apasiona el cine de autor, pero también está al día de todas las noticias de Marvel, Disney, Star Wars y otras franquicias, y tiene debilidad por el anime japonés; un perfil polifacético que también ha demostrado en cabeceras como ESQUIRE y ELLE.
En sus siete años en FOTOGRAMAS ha conseguido hacerse un hueco como redactora y especialista SEO en la web, y también colabora y forma parte del cuadro crítico de la edición impresa. Ha tenido la oportunidad de entrevistar a estrellas de la talla de Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal, Zendaya y Kristen Stewart (aunque la que más ilusión le hizo sigue siendo Jane Campion), cubrir grandes eventos como los Oscars y asistir a festivales como los de San Sebastián, Londres, Sevilla y Venecia (en el que ha ejercido de jurado FIPRESCI). Además, ha participado en campañas de contenidos patrocinados con el equipo de Hearst Magazines España, y tiene cierta experiencia en departamentos de comunicación y como programadora a través del Kingston International Film Festival de Londres.
Mireia es graduada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y empezó su carrera como periodista cinematográfica en medios online como la revista Insertos y Cine Divergente, entre otros. En 2023 se publica su primer libro, 'Biblioteca Studio Ghibli: Nicky, la aprendiz de bruja' (Editorial Héroes de Papel), un ensayo en profundidad sobre la película de Hayao Miyazaki de 1989.