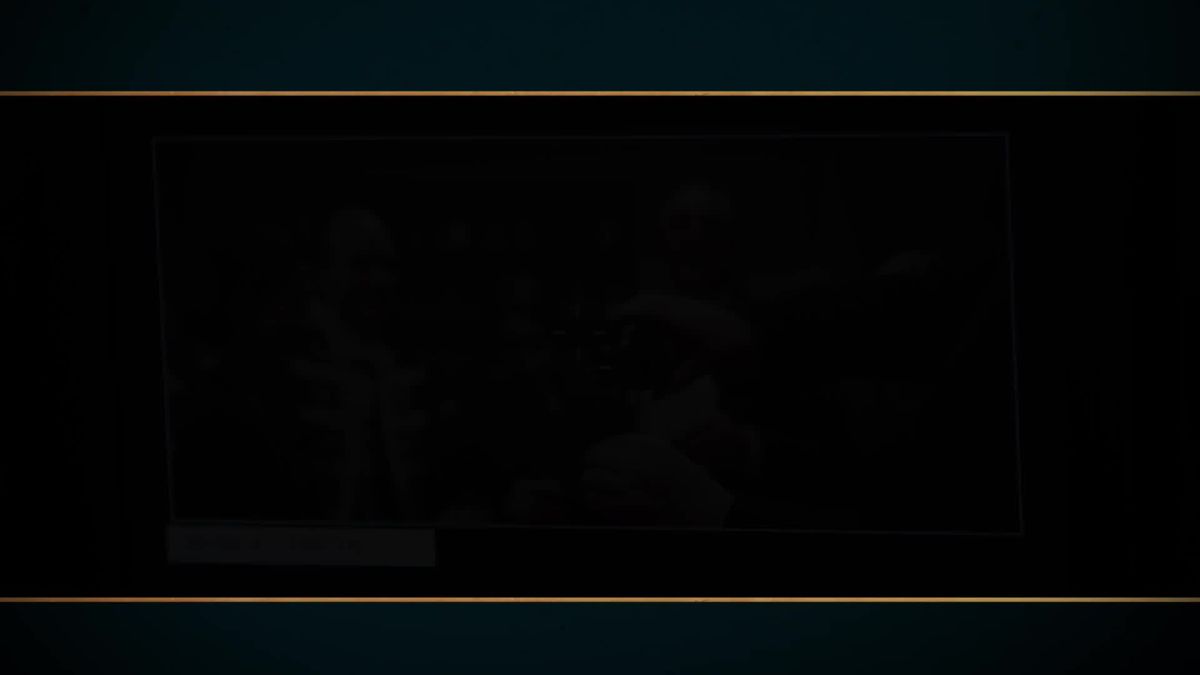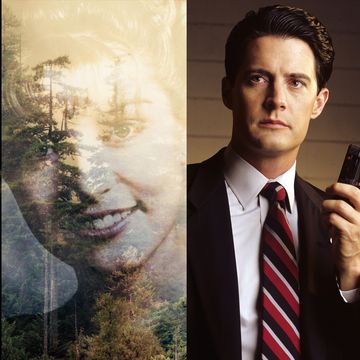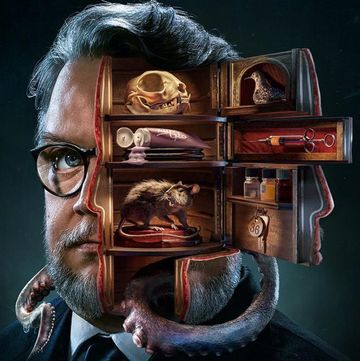- 'Gente normal' es la adaptación televisiva de la exitosa novela de Sally Rooney, que ha estrenado Starzplay en España.
- Es habitual ver en sus imágenes los mismos vacíos y soledades que experimentan sus personajes: Connell y Marianne encontrando su lugar en el mundo.
- Analizamos una puesta en escena llena de lugares comunes e imágenes reveladoras.
Cuando 'Gente normal' se convirtió en un fenómeno literario, Sally Rooney se alzó como la voz de una generación. O, al menos, supo representar muy bien la amalgama de sentimientos que muchos sentían ante la realidad del mundo. Pero todo lo que la historia sobre el papel contaba de una manera brillante se ha trasladado a la pequeña pantalla con la misma lucidez. Producida por Hulu (y estrenada en España por Starzplay), ya se cuenta entre las mejores series de 2020 gracias a un imaginario visual creado por Lenny Abrahamson ('La habitación') y Hettie MacDonald que al mismo tiempo representa y complementa perfectamente a la novela en la que se basa. Y eso es lo que vamos a analizar aquí.
'Gente normal' cuenta la historia de Connell Waldron (Paul Mescal) y Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones), dos compañeros de instituto en el pequeño pueblo irlandés de Sligo que, aunque pertenecen a mundos muy distintos, mantienen una relación en secreto. Pero esos enredos adolescentes no son más que el principio de la historia, que seguirá sus vidas también a través de los años universitarios, retratando no solo la naturaleza cambiante de su relación amorosa, sino también los obstáculos a los que se enfrentan individualmente. Su conexión sigue viva, y les acompañará en un tiempo de confusión, trauma e inseguridades personales. Así, la historia aborda numerosos temas: la incapacidad de comunicarse, los conflictos de identidad, los sentimientos de soledad e incomprensión, la incertidumbre por el futuro, las contradicciones inherentes entre las ideas y el estilo de vida, la importancia de la salud mental, las tensiones entre lo rural y lo urbano, la carga de los problemas familiares... Toda una radiografía de los conflictos del presente. Pero la emoción que desprende el relato viene no solo de las palabras de Rooney o las geniales interpretaciones de sus protagonistas, sino también de la fuerza y coherencia de sus imágenes.
Esa puesta en escena es tan significativa que en los primeros minutos del primer episodio nos ofrece el marco conceptual de la propia narrativa (prueba irrefutable de la sintonía perfecta entre fondo y forma, como demostraremos), y que no es otro que 'El cuaderno dorado' de Doris Lessing:
El libro de Lessing, publicado en 1962, cuenta la historia de Anna Wulf, una mujer en busca de su libertad sexual y creativa que está al borde de un ataque de ansiedad. En unos cuadernos de diferentes colores, que representan distintos aspectos de su vida, intenta encapsular sus ideas, sentimientos y una identidad que no puede evitar fragmentar: el cuaderno negro es sobre su pasado, el rojo sobre política, el amarillo sobre ficción y el azul sobre su presente. Pero, ¿cómo puede una persona separarse en todos esos compartimentos aislados? ¿Pueden esos cuadernos contener la verdad de sus experiencias, la esencia misma de su ser, estando separados de esa manera? ¿No es una persona la combinación de todo ello, aunque eso recaiga en contradicciones? Esas son algunas de las preguntas a las que se enfrenta la protagonista, y también la autora, y ambas encontrarán la solución en un cuaderno final, de color dorado, donde todo pueda volverse a construir después de un colapso emocional inevitable.
De ahí nacen muchas de las ideas con las que Sally Rooney construyó su 'Gente normal'. De hecho, Connell recorre un camino bastante parecido al de Anna Wulf, cuestionándose en ciertos momentos quién es realmente, ya que parece adoptar diferentes personalidades según quien le rodea. Esto, que él percibe como un defecto o una falta de definición de su identidad, es en realidad una señal de que va por el buen camino para encontrarse. Solo los ilusos creen que su personalidad se define por una sola cosa, como el rol familiar o el trabajo. Por otro lado, están las ideas políticas: cómo la vida bajo el capitalismo confronta constantemente con las ideas marxistas es algo habitual en la autora, y también en la serie. Connell se ve obligado a comulgar con una élite intelectual con la que no encaja, con la que comparte bien poco del pasado o del contexto socioeconómico, porque la profesión a la que quiere dedicarse (la escritura) pasa necesariamente por estar presente en esos círculos.
La identidad, dice Lessing, no es perfecta, sino inherentemente contradictoria. Siguiendo su estela, y con las imágenes que nos brindan Abrahamson y MacDonald en la serie, analizamos todos esos mensajes narrativos y visuales que resultan tan importantes para entender la profunda tristeza y confusión de los protagonistas.
Conflictos de identidad
¿Cómo puede representarse visualmente la batalla interna de un personaje por definirse a sí mismo? La narrativa visual más intimista, aquella que parece hacernos atravesar los aspectos más profundos de los personajes que vemos y no simplemente observarlos como una mosca en la pared, se despliega de una manera increçiblemente efectiva en 'Gente normal'. La identidad, como decía Lessing, es un compendio de muchos elementos que no siempre parecen estar destinados a convivir, pero hay que aceptarlo lo mejor que se pueda. Sin embargo, ese proceso es personal para cada individuo, y en Connell y Marianne es todo un viaje lleno de obstáculos.
Sus problemas para sentirse a gusto consigo mismos se ve, por ejemplo, en la presencia habitual de espejos y reflejos en las imágenes. Son una buena herramienta en este sentido: les devuelven una imagen que no tiene por qué ajustarse a la realidad, actúan como filtro de su mirada. Es decir, lo que vemos en los espejos no muestra necesariamente quiénes somos, sino cómo nos vemos o percibimos. Es el contacto que tenemos con nuestra propia imagen, que, en momento de confusión, puede estar muy distorsionada. Ese reflejo también puede hablar de dualidades, de sentirse diferentes personas en un mismo cuerpo y estar confuso sobre cuál es la versión verdadera.
También puede ser el lugar desde donde nos miran otros. Por ejemplo, durante su Erasmus en Suecia, Marianne conoce a un fotógrafo con el que empieza una relación principalmente sexual. Ella está en un lugar oscuro, conviviendo con todos esos demonios que la atormentan constantemente, y le pide (como ya hizo una vez con Connell y que recuerda a su relación con Jamie) que la trate con dureza. Que le diga que no vale nada. Más abajo veremos las consecuencias visuales de esas dinámicas, pero de momento nos quedamos con una imagen más bien "alegre" que sucede en el baño. Ella se acaba de duchar, él abre la puerta y hablan. Pero lo hacen a través del espejo, desde donde nosotros vemos la acción.
En ese momento, ambos se ven a través de una lente que no corresponde necesariamente con la realidad. Es más: ambos parecen versiones distorsionadas de ellos mismos, porque son incapaces de hacer funcionar esta relación donde él no se siente a gusto con el 'bondage' y ella solo lo hace para satisfacer ese sentimiento de inferioridad que la consume. Están atrapados al otro lado del espejo:
En otro momento, Connell está pasando por un momento muy complicado. Vuelve a Sligo para asistir al funeral de su amigo de la infancia, que se ha suicidado, y parece que es incapaz de mantenerse entero. La presencia de su novia saca a la luz que quizás su relación no era tan sólida como se pensaban. Están en el dormitorio. Él está frente al espejo, observándose todo trajeado con cierta sensación de desprecio, empezando a mirar ya poco a poco al precipicio. Su novia se acerca. Le dice que está muy guapo. No precisamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Un comentario que les separa un poco más, en una caída libre ya sin remedio. Pero ojo a la imagen que nos deja: ella acerca el brazo para acariciarle, pero él se marcha, dejando ese símbolo de cariño colgando casi extirpado del cuerpo, frente al espejo. Es increíble cómo puede casi verse la "expresión" de tristeza en la mano sin necesidad de ver su cara:
Mientras Connell cae irremediablemente en una depresión, Marianne sigue atrapada entre sus propios demonios. O, como nos sugiere esta imagen, atrapada en un espejo como Alicia. Está en Suecia, aislada, solitaria, recayendo de nuevo en pensamientos tóxicos para sí misma. Y la vemos en su propio reflejo, tirada en la cama mirando al infinito, y de alguna manera los marcos del espejo nos sugieren una prisión en la que está encerrada (o una lata de sardinas, como la que se ve en la portada del libro de Sally Rooney). Y espera, y espera, sin saber realmente a qué. O a quién.
También es una lucha por definirse como pareja, ya hacia el final del relato, cuando sus historias vuelvan a encontrarse y empiecen a mantener una relación seria. Sus luchas individuales siguen adelante, pero la conjunta, la que determina las dinámicas que tendrán entre ellos, es otra historia completamente diferente. Es curioso que nos lo muestren frente a un espejo cuando se lavan los dientes o se ponen crema en la cara: las rutinas de una vida doméstica que se está asentando, y dos personas que intentan darle un sentido y un futuro.
Más allá de momentos significativos concretos, es recurrente ver a los protagonistas reflejados en espacios, o quizás difuminados u ocultos detrás de cristales demasiado opacos. Como veíamos justo ahora, algunas veces nos lanzan ideas muy claras sobre el momento emocional en el que se encuentran, y otras veces son solo una imagen recurrente que construye un discurso mano a mano con la narrativa. Al final, todo confluye en la misma idea: un conflicto en la identidad, una lucha constante por autodefinirse, una incapacidad de verse más allá de la imagen que tienen de ellos mismos y la que piensan que los demás tienen de ellos. Una trampa.
Prisiones, laberintos, ahogamientos
Hablábamos de prisiones, y ese es otro de los pilares visuales de 'Gente normal'. En el primer episodio de la serie, el profesor le llama la atención a Marianne porque estaba distraída mirando por la ventana. Vemos lo que observaba: el viento agitando ligeramente las hojas del árbol que hay junto al edificio. El plano detalle (o, quizás, subjetivo) que nos lleva a esa mirada de la protagonista podría ser perfectamente la visión esperanzadora que una persona encarcelada ve entre los barrotes de su celda. Es una imagen que anhela libertad, que parece suspirar por ser libre. La serie lleva unos pocos minutos, pero ya nos ha mostrado la centralidad de esa sensación de aislamiento y encierro que tiene Marianne, y, como veremos, también Connell. Una sensación que parece ser provocada por las condiciones de vida adolescente en Sligo, pero que, por mucho que cambien de escenario, no desaparecerá.
Las jaulas sociales nos colocan en casillas desde las que ver y experimentar el mundo. Nos alejan de la autonomía y el libre albedrío, que es precisamente lo que cuestiona Rooney en su historia: ¿podemos ser realmente libres, o fieles a nosotros mismos, si vivimos en un sistema que nos predetermina por caminos establecidos y nos condiciona por nuestra posición social y económica? Las jaulas existen, pero son invisibles. Cuanto más viven y aprenden, más son capaces de verlas. "El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas", escribía la revolucionaria Rosa de Luxemburgo, pero el sentimiento que encapsula esta historia adopta otra perspectiva: ¿qué pasa cuando sí escuchamos esas cadenas, pero somos incapaces de romperlas?
Marianne y Connell no son líderes de la revolución, no son figuras inspiradoras que nos animan a ver las costuras del mundo para desmantelarlas, sino dos personas intentando encontrarse en esas circunstancias. El sentido de su existencia en la historia no es cambiar el paradigma, sino mostrarnos los estragos emocionales que, añadidos a otras circunstancias personales, pueden provocar.
Los protagonistas experimentan esas prisiones desde posiciones diferentes: Marianne lo hace desde la seguridad económica y el trauma familiar, mientras Connell lo hace desde la precariedad y la introspección. 'Gente normal' habla en gran medida de estas diferencias de clase, que son imprescindibles para entender el funcionamiento del mundo y el devenir de las personas. No somos dueños de todas nuestras circunstancias, por mucho que el neoliberalismo nos haga creer que podemos hacer lo que nos propongamos con esfuerzo. El sistema opresivo y sus techos de cristal existen para delimitar las fronteras del mundo, y especialmente Connell se encontrará con ello de frente.
El motivo de las jaulas para él aparece en dos momentos diferentes de la historia con estos dos planos, en los que le vemos a través cristales semiopacos que canalizan no solo esta sensación de aprisionamiento, sino también el conflicto de identidad del que hablábamos antes a través de las ideas de Doris Lessing. Son planos en los que no ocurre nada específicamente, pero nos guían en el estado emocional del personaje:
Un estado emocional que se acabará confirmando en un plano detalle que vemos al inicio de uno de los episodios más devastadores de la serie, en el que Connell comienza a caer en una depresión después del suicidio de un amigo:
La confusión se extiende a través de las imágenes a través de numerosos recursos, que seguimos explorando, pero también con planos muy sugerentes. Por ejemplo, durante la serie entendemos que Marianne ve la vida como un callejón sin salida, que acepta el desprecio de los demás y se alimenta de él, en un ciclo tóxico que la mantiene perpetuamente infeliz. Esta prisión mental en la que está encerrada, y en la que muchos nos vemos a causa de traumas o experiencias de todo tipo, puede percibirse como un laberinto del que es extremadamente difícil escapar.
Y entonces vemos esta imagen, que sucede cuando toca quizás su punto más bajo de autoestima y soledad durante su estancia en Suecia:
Así se convierte una simple escalera en una trampa. ¿Puede romperse esa casilla en la que hemos sido colocados? ¿O, muchas veces en la que nos colocamos nosotros mismos? ¿O está Marianne condenada a hablar mientras se destroza las uñas escondiendo lo que siente y haciéndose cada vez más pequeña por dentro? ¿O a seguir demandando violencia de los hombres porque se piensa que la merece? (y que vemos tanto ese contundente plano detalle de las manos atadas, y también en ese increíble plano picado que recuerda a 'La pasión de Juana de Arco' de Carl Theodor Dreyer) ¿O a seguir siendo esa luz que parpadeaba en su habitación en Suecia, que vemos en un plano detalle que parece advertirnos que la protagonista se está quedando sin luz?
Los diagnósticos psicológicos que nos van lanzando las imágenes sobre los personajes son deslumbrantes. Sutiles, hasta ordinarios, pero brillantes. Mientras Connell está encerrado en jaulas de cristal que le difuminan del mundo, Marianne intenta encontrar la salida del laberinto en el que se ve metida.
Hasta que lo consiga, su mundo está tan patas arriba como este plano:
Un mundo interior
Estrechamente ligado a un conflicto de identidad están otros pilares de 'Gente normal': la incomunicación, la soledad y las inseguridades. Y todo ello se esconde en ese "mundo interior" del que tantas veces se habla, y que tiene tantas cosas positivas como negativas. Un recurso visual recurrente en la serie y que nos ayuda a pensar en los personajes en esta línea es la poca profundidad de campo, que tiene que ver con la nitidez de la imagen y la distancia de los elementos que la componen. Que haya poca profundidad significa que hay elementos enfocados que destacan respecto al desenfoque de, normalmente, el fondo. Esto ayuda a destacar un personaje por encima de lo que le rodea, algo que no podría irle mejor a la historia: es un personaje alienado del entorno, encerrado en su propio universo.
Es un recurso que puede pasar desapercibido o ser muy expresivo, y en esta serie encuentra un terreno fértil para la armonía entre fondo y forma, entre lo que nos cuenta la historia y cómo nos lo muestra en imágenes. Nos ayuda a separar a los protagonistas del resto del mundo, tanto para destacarlos de cara al espectador como para meterlos en su propia burbuja. Por algo esta imagen, donde vemos a Marianne en el instituto separada del grupo de Connell, no puede convivir en el mismo enfoque:
Aunque a veces, como en este primerísimo primer plano de Marianne en el que el enfoque va moviéndose por su cara, nos muestran un momento de confusión sentimental por la reaparición de Connell en su vida. El nivel de intimidad, de cercanía, de ese plano ya nos sumerge en sus pensamientos, como si pudiésemos ver a través de ella y sus sentimientos, y entonces este juego de enfoques transita otros significados, como la desorientación o quizás una emoción incontrolable que ya nace dentro de ella.
Es curioso cómo esto contrasta directamente con los planos generales de la serie (que analizaremos más abajo, cuando hablemos de lo abrumador que resulta el futuro para los protagonistas), donde todo está enfocado y es vasto e inmenso, como si mostrase todo aquello que Connell y Marianne quieren abarcar. Cuando están en su espacio, en su pequeño mundo, están más en calma.
Por lo pronto, es un recurso que también podemos relacionar con la incapacidad de los personajes para comunicarse correctamente. Si cada uno vive en su propio mundo interior, en su propio enfoque alejado de los demás, ¿cómo van a permitir que alguien traspase esa barrera y comparta la vida con ellos? Visto así, se entiende bien el recorrido de los personajes, que parece que realmente nunca abrieron sus puertas a nadie que no fueran ellos, que su conexión es algo irrepetible. Quizás por eso el sexo de Marianne con otros novios se ve desde la distancia, incluso fuera de la habitación, mientras el que mantiene con Connell se funde con la pantalla:
La incomunicación es, además, el gran problema de la relación de los protagonistas. Muchos de los problemas que afrontan se deben a su incapacidad para comunicar correctamente sus deseos y sentimientos. Es algo que se ve claramente en su ruptura en el universidad, cuando Connell tiene que pasar el verano en Sligo y ella entiende que la está dejando, cuando lo que en realidad esperaba él era que ella le dejase vivir en su casa durante unos meses. Las inseguridades y también el orgullo les impidió decir lo que querían y lo que sentían, y eso les trae por el camino de la amargura.
De nuevo, es algo que se transmite bien con la poca profundidad de campo, pero, de alguna forma, también con otro plano muy recurrente, quizás el que más vemos durante la serie: el plano de la nuca. ¿Es una manera de decirnos que no saben comunicarse bien, que son opacos y guardan demasiados secretos y traumas en sus cabezas, o también que no nos muestran su cara porque todavía no saben quiénes son? De pronto confrontan dos de los pilares de la serie que ya hemos comentado: la incomunicación y el conflicto de identidad. Con este plano, también nos sugieren la idea de que se esconden de los demás (en este caso, del espectador), como si les diese miedo mostrar quiénes son. Si es que, como apuntábamos, lo saben realmente.
Los vemos muy a menudo, especialmente en la etapa del instituto:
Pero si hablamos de incomunicación, pocos planos ha habido más elocuentes en 'Gente normal' que estos dos, que suceden durante una conversación entre Connell y Marianne en el coche. Ese trozo de imagen que queda a oscuras no es más que el lugar donde guardan aquellas cosas que nunca dijeron, los reproches hacia el otro, los arrepentimientos hacia sí mismos, el dolor que los hace vulnerables y no quieren dejar ver, la incomprensión de la situación... Durante 'Gente normal' veremos muchas veces que los espacios vacíos de la imagen, que son tan significativos como el silencio.
Abrumarse ante el mundo y el futuro
En 'Gente normal', vemos a dos jóvenes frente a las expectativas del mundo. Un mundo que, a veces, sienten que les viene grande. No es difícil ver que esta es una serie de mundos interiores, como apuntábamos, de mirada introspectiva a los sentimientos de dos personajes abriéndose paso entre los obstáculos. Por eso mismo, cuando llega el plano general, la realidad parece inabarcable. Hay cierta sensación de inmensidad cada vez que tomamos distancia, y es una idea que forma parte del viaje de los protagonistas, y del sentido mismo de la historia.
Lo primero que sorprende de este tipo de imágenes durante la historia es que los elementos nunca están centrados, mucho menos los personajes. Hay aire, que diríamos, donde, como en los vacíos de aquellos planos en el coche, se esconden todas las preguntas y respuestas del universo. Algo que parece oprimirles, primero, en sus respectivas casas, donde en esos años de adolescencia están viviendo situaciones complicadas que les marcarán para el resto de sus vidas. Para Marianne es una situación de maltrato. Para Connell, probablemente, sea la ausencia paterna de la que nunca se dice una sola palabra.
Parece acertado que los hogares familiares se muestren así, llenos de historia y problemas, pero eso solo es el principio. Pronto veremos ese mismo patrón en otras imágenes, que ya no sugieren tanto sus circunstancias presentas como la mirada inevitable al futuro. Y es tan incierto que les aprisiona dentro del plano. Cuando están en espacios abiertos, a los protagonistas les cuesta mucho conquistas el espacio, les puede la fuerza de todo lo que está fuera de su control: la familia, la felicidad, la vida.
Lo vemos en numerosos momentos, cada uno con sus peculiaridades. Por ejemplo, una imagen en la playa donde los nubarrones esconden las montañas de una forma bastante intimidatoria, o quizás sirviendo de premonición para lo que pasará entre la pareja previo a la fiesta de graduación. Esas fuerzas naturales vuelven a hacer presencia en un plano potente, nocturno, de tonos azulados y viento inclemente, en el que Connell está completamente empequeñecido. Y, finalmente, durante su viaje a Italia (es decir, ya como post-universitarios), este increíble plano general donde la naturaleza del paisaje vuelve a ser impactante.
Quizás por sus circunstancias socioeconómicas, vemos a Connell visualmente más expuesto a esta inmensidad del mundo. Y en concreto hay un plano muy sugerente en el tercer episodio de la serie, que parece encapsular muy bien las presiones a las que se enfrenta en esa etapa de su vida y que seguirá arrastrando en diferentes formas. Es el último episodio que viviremos en el periodo de la adolescencia, y por tanto ese momento en el que el personaje tiene que decidir qué quiere hacer con su vida. Es una decisión importante: quedarse en su pueblo para llevar una vida más tranquila o aspirar a ganarse la vida como escritor yendo a la capital. Como veremos más adelante, en sus sesiones con la psicóloga, es una decisión difícil en este momento y que le hará sufrir mucho en el futuro cuando sus expectativas no se hayan cumplido tal y como esperaba. Pero ahora estamos en Sligo, en el instituto, en un momento de reflexión sobre el futuro, y la serie nos muestra este plano tan significativo, en el que el personaje espera apoyado sobre una pared de ladrillos y unas chimeneas se asoman por detrás. Hay un aire industrial que parece remitirnos a un tipo de vida de la que Connell quiere huir desesperadamente, aunque su clase social y recursos económicos le arrastran hacia ella.
Cuando lo haga, se dará cuenta de que no hay ningún paraíso en Dublín. Lo que hay es mucha gente y aún más contradicciones. Connell no consigue encajar entre los estudiantes de familias ricas que mayoritariamente ocupan las plazas en Trinity College, y se siente aislado. Y, sin embargo, lo que convertía a Marianne en una paria en Sligo, ahora es lo que la hace popular. Cómo han cambiado las tornas. Pero más allá de esto, lo que encontramos en este mundo que ha crecido (ya no estamos en el estanque, sino en el mar) es frustración. Los sueños del protagonista eran grandes en su pueblo, pero aquí son del montón (aunque él, desde luego, no lo es). Nos encontramos con la burocracia, la masificación, el darse cuenta de que no somos tan especiales como pensábamos.
Somos, en cambio, una silla ocupada más en una sala muy grande:
Sí, el mundo es abrumador. Antes de enfrentarnos a él pensamos que estará hecho de frases de Mr. Wonderful, que podremos sobreponernos a él a base de esfuerzo y talento, pero la realidad es mucho más complicada. Si algo podemos entender de 'Gente normal' es que lo normal es una construcción. No hay nada de natural en cómo está construido el mundo, en las dinámicas de poder que se establecen entre las personas, o en la autoflagelación que adoptamos como resultado de las exigencias de la sociedad capitalista. Todo eso late en la historia como una reflexión sobre el mundo contemporáneo, pero, al final del día, este es el relato de dos personajes intentando sobrevivir mentalmente sanos a esa realidad construida.
Ya lo decíamos antes: no son héroes, solo gente (por falta de una palabra mejor) normal.

Mireia es experta en cine y series en la revista FOTOGRAMAS, donde escribe sobre todo tipo de estrenos de películas y series de Netflix, HBO Max y más. Su ídolo es Agnès Varda y le apasiona el cine de autor, pero también está al día de todas las noticias de Marvel, Disney, Star Wars y otras franquicias, y tiene debilidad por el anime japonés; un perfil polifacético que también ha demostrado en cabeceras como ESQUIRE y ELLE.
En sus siete años en FOTOGRAMAS ha conseguido hacerse un hueco como redactora y especialista SEO en la web, y también colabora y forma parte del cuadro crítico de la edición impresa. Ha tenido la oportunidad de entrevistar a estrellas de la talla de Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal, Zendaya y Kristen Stewart (aunque la que más ilusión le hizo sigue siendo Jane Campion), cubrir grandes eventos como los Oscars y asistir a festivales como los de San Sebastián, Londres, Sevilla y Venecia (en el que ha ejercido de jurado FIPRESCI). Además, ha participado en campañas de contenidos patrocinados con el equipo de Hearst Magazines España, y tiene cierta experiencia en departamentos de comunicación y como programadora a través del Kingston International Film Festival de Londres.
Mireia es graduada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y empezó su carrera como periodista cinematográfica en medios online como la revista Insertos y Cine Divergente, entre otros. En 2023 se publica su primer libro, 'Biblioteca Studio Ghibli: Nicky, la aprendiz de bruja' (Editorial Héroes de Papel), un ensayo en profundidad sobre la película de Hayao Miyazaki de 1989.